Muchos de los países clasificados hoy día como “desarrollados”, por su alto índice de desarrollo y esperanza de vida, pasaron por un proceso de industrialización.
Varios autores han analizado este proceso de transformación como un requisito para aquellos países que quieran desarrollarse y alcanzar un “potencial” de crecimiento.
Industrialización en América Latina

En un cuaderno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Industrialización en América Latina: de la “Caja Negra” al “Casillero Vacío” por Fernando Fajnzylber, se hace un análisis de la industrialización en la región y es necesario modificar el patrón de las direcciones, requisitos y lineamientos de política para lograr un proceso de industrialización eficiente.
Fajnzylber define las características comunes de la industrialización latinoamericana en cuatro enfoques:
- La participación en el mercado internacional, que se basa de forma exclusiva en un superávit comercial que viene generado sobre los recursos naturales, la agricultura, la energía y la minería, y déficit comercial sistemático en el sector manufacturero industrializado.
- Las industrias que se encuentran en el país son solamente enfocadas a un mercado interno, en el cual lo producido solo es vendido a nivel nacional y no se exporta a un mercado internacional.
- Los países aspiran a copiar el patrón de vida de los países avanzados en términos de consumo como, en cierta forma variable, la producción.
- La valoración social de la función empresarial se ve limitada y el liderazgo es precario en el empresariado nacional público y privado en los sectores cuyo dinamismo y contenido definen el perfil industrial de cada uno de los países.
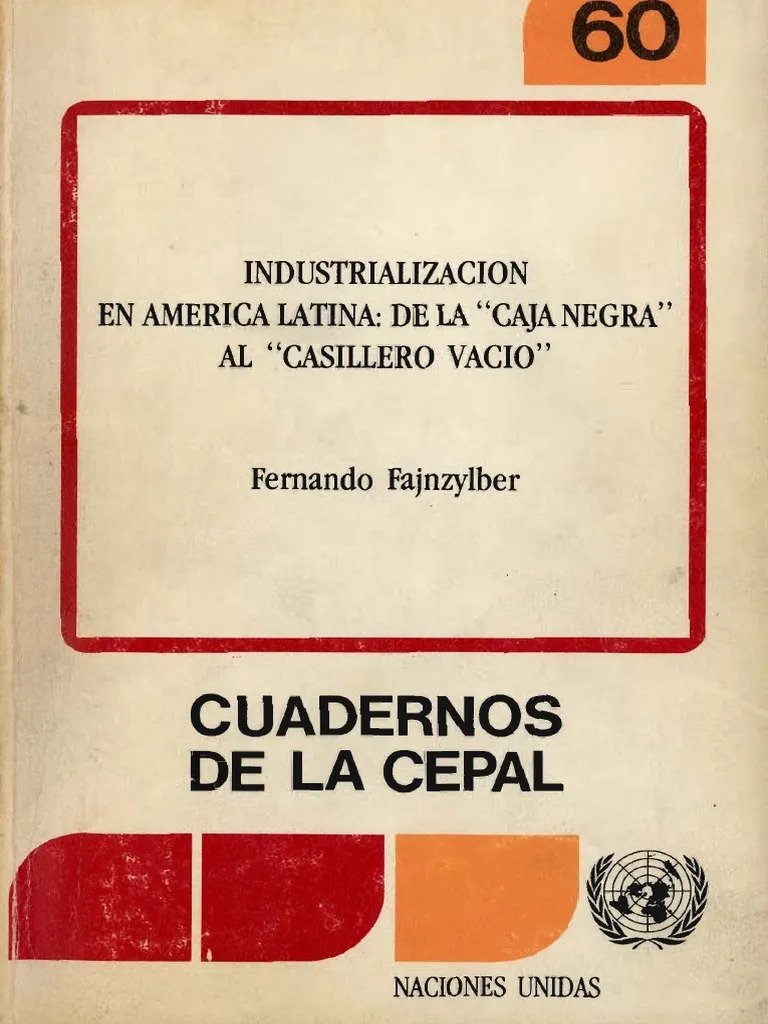
Otro factor común que tienen los patrones de industrialización y desarrollo de América Latina según el estudio, es que en su conjunto tienen una escasa capacidad para acaparar y fusionar el progreso técnico con las carencias regionales. Se describe el vínculo que existe entre el progreso técnico, el sector industrial y el aporte de ambas a la macroeconomía.
El ejemplo de los países más desarrollados

Si damos un vistazo a la historia de países desarrollados, observamos como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Japón, Corea y Taiwán lograron una industrialización que los llevo al desarrollo. Sin embargo, ¿cómo se logró esto?
Se puede atribuir este suceso a un proceso de políticas enfocadas a las industrias, la tecnología y el Comercio. Estas políticas permitieron una mejora en el proceso de industrialización nacional, provocando sustitución de importaciones, propiedad intelectual a través de patentes y la importación de mano de obra capacitada.
Un estudio de Ian Little, Tibor Scitovsky y Maurice Scott titulado “Industry and Trade in Some Developing Counties” hace énfasis en que tan importante ha sido la industrializacion en países en desarrollo y como es realmente una substitución de importaciones. ¿Cómo se hacen la sustitución de importaciones con bienes industrializados? El trabajo del gobierno como entidad pública es de proteger la industria a través de tarifas y controles que aseguren a la industria nueva desarrollarse hasta que pueda abrirse paso hacia la exportación y manejarse sin el cuidado de un tercero.
Este informe, que se basa en datos de Argentina, Brasil, México, India, Pakistán, Filipinas y Taiwán, plantea cómo existe un sesgo hacia la industrialización por encima de la agricultura y que, aunque haya evidencias y argumentos de que se debe alentar a la industrialización, no se debe de dejar de lado las exportaciones agrícolas, ya que esto a su vez provocaría una distribución del ingreso más equitativa, con menor desempleo en ambas áreas.

El estudio también señala que para la década de los noventas el incentivo hacia las exportaciones era prácticamente nulo; los precios de muchos productos manufacturados en los países en desarrollo eran iguales o inferiores a los precios a de las importaciones, y como la protección era alta, también eran los precios. La competencia interna ha fallado, en ciertos casos, cambiar esta situación, y en muchas ocasiones ha llevado a la proliferación de empresas con una capacidad infrautilizada en lugar de una reducción de precios.
El argumento del libre comercio es que permita al país especializarse en un área o producto que le permita tener una ventaja comparativa y sacar provecho a través de la venta en el extranjero. Lo que este país decida producir y comprar en el extranjero viene determinado por los costos relativos de producción de los bienes nacionales, con los precios internacionales relativos de los mismos bienes. Al diferir estos dos, se crea una brecha donde existe un beneficio económico potencial para el país a través del comercio.
Ahora bien, este esfuerzo es de rendimiento decreciente y solo tiene sentido industrializar si el gobierno no debe de disponer de tantos recursos para mantener una industria que no podrá impulsarse por si sola y al punto factible que tampoco tenga un impacto mayor sobre el medio ambiente y de los recursos disponibles para elaborar un producto.
La protección comercial efectuada es la que permitirá competir nacionalmente con industrias extranjeras que obviamente poseen ventajas comparativas, pero no necesariamente estas medidas serán de bien nacional. Esto se debe a que se perjudica al consumidor nacional al elevar precios y puede que el producto ya elaborado no sea de igual calidad y funcionamiento que al de una industria ya desarrollada en el extranjero. Además, es posible destacar que el proteccionismo (como forma de lograr una industrialización) evita que haya un progreso tecnológico al eliminar la competitividad, ya que no hay incentivos a la industria local de desarrollar e innovar su producto si el mismo sigue siendo consumido por la población nacional.
¿Es realmente efectiva una estrategia de industrialización?

Una forma descrita por Amartya Sen es viendo la libertad de la población a la hora de decidir que consumir o que hacer. En tres categorías podemos indicar si es efectiva, si la población obtiene mayor poder adquisitivo, si existe eficiencia en los procesos y optimizan de la mejor manera los recursos y, por último, si la cantidad producida y vendida llega a proveer el mercado local y extranjero.
Así podemos ver que, luego de la segunda Guerra mundial, el mundo se encontró con una división donde algunos países eran más ricos que otros. América del Norte, Japón y otros países del oeste de Europa experimentaron un incremento del PIB per cápita, sin embargo, algunos países de Latinoamérica, Asia y África no tuvieron un incremento de consumo de bienes y servicios tales como los otros países (es decir, no tuvieron un incremento de PIB per cápita). En ese momento, una gran porción de la población mundial vivía en pobreza. Varios países del mundo se manifestaron para resolver esta situación y los países más ricos fueron establecidos como ejemplos a seguir.
En un principio, los países desarrollados no tenían competencia, sin embargo, aquellos países que llegaron al desarrollo después tuvieron barreras y metas que cumplir para ser comparados con los países ricos, y para poder llamarse desarrollados. La importación de la sustitución combina estos dos aspectos, permite a los países aprender, y, de cierta manera, obtener conocimientos de aquellos países desarrollados protegiendo a su vez la economía nacional. De este modo, la nación puede encontrar su propia forma de desarrollo, y puede competir con aquellas naciones desarrolladas.
En resumidas cuentas
No necesariamente las naciones menos desarrolladas tienen que seguir a las naciones desarrolladas para crecer. Más bien, esta debe de encontrar una economía lo suficientemente flexible y favorable que pueda ocasionar shocks que provoquen crecimiento. La importación de la sustitución contiene dos transiciones. La primera que implica que de ser una nación que carece de crecimiento se convierta en una economía flexible donde se puede notar el crecimiento social. La segunda se basa en la evolución, o mejor dicho, se convierte el proteccionismo en participación a nivel mundial.

